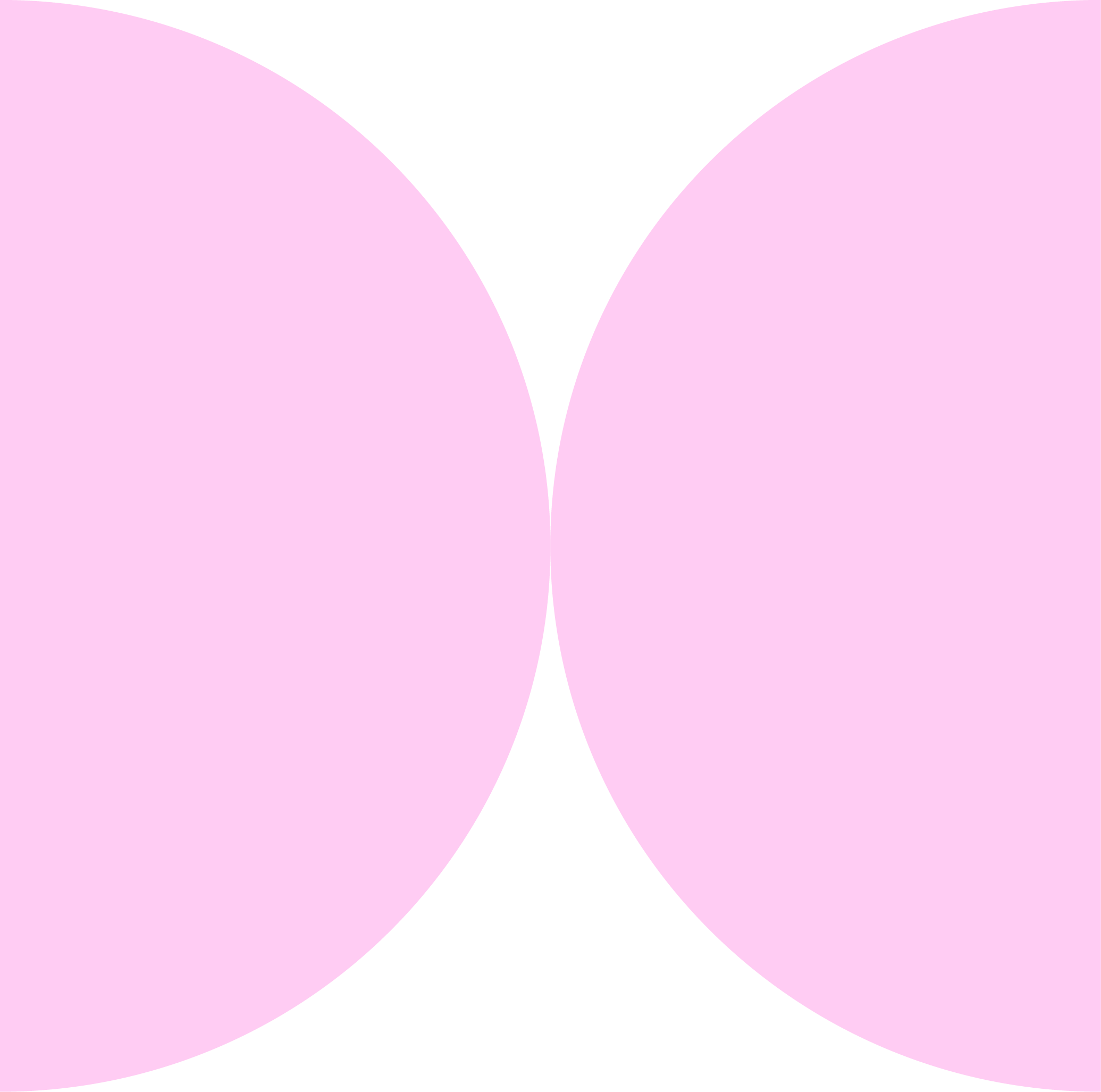

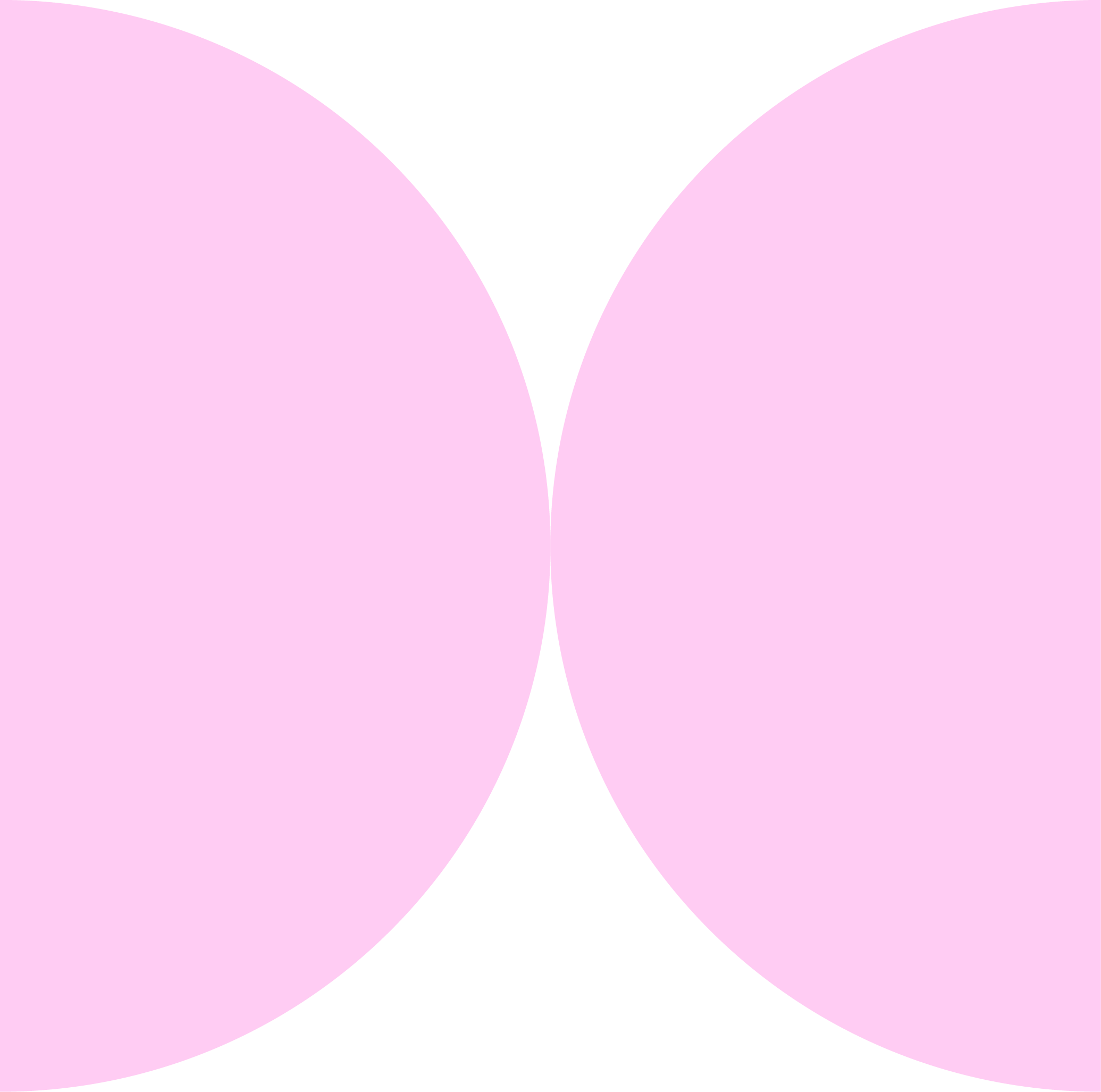

¿Quién reparte las cosas que hacen funcionar la ciudad?
Yo muy bien, disfrutando la temporada alta de gente en las ciclovías y del mejor mes del año para andar en bici en Buenos Aires. No cuelguen, que después se pone pegajoso.
En las ediciones anteriores nos concentramos en cómo se mueven las personas: quiénes se mueven, en qué medio y por qué lo hacen. Pero la disciplina del transporte y la movilidad también se ocupa de cómo se mueven las cosas. Desde el tornillo de la ferretería hasta los rollos de tela del barrio de Once o los materiales que llegan a un edificio en obra: hay una cantidad enorme de objetos circulando todo el tiempo, sosteniendo esa vida urbana llena de oportunidades que damos por sentada.
Muchas de las escenas de movilidad cotidiana que vemos día a día como la moto que se mete en la bicisenda, la camioneta frenada en doble fila o las veredas tomadas por repartidores o cajas, son apenas la parte visible de otro movimiento mucho menos narrado: el de la logística urbana; el flujo constante que sostiene la vida cotidiana y que reorganiza silenciosamente cómo funciona la ciudad. Esta edición quiere mirar ese lado B de la movilidad: entender cómo se mueven las cosas, cómo ese movimiento reconfigura el espacio público y cómo impacta en la forma en que habitamos Buenos Aires.
El transporte de mercancías es tan viejo como las ciudades. De hecho, si lo pensamos un segundo, las ciudades aparecen porque había algo que intercambiar. Es el comercio el que les da origen: había que traer cosas, mover cosas, llevar cosas. Y durante siglos esa logística fue bastante estable, con una lógica simple que se repite en casi todas partes: mayoristas y depósitos donde el suelo es más barato y hay espacio para camiones, y comercios minoristas distribuidos por los barrios, abastecidos en rondas más o menos regulares.
En Argentina, y en Buenos Aires en particular, funciona igual. Establecimientos mayoristas y grandes depósitos en las periferias por un lado; y por el otro, los comercios de cercanía y los centros comerciales a cielo abierto de cada barrio o los más relevantes como Once, Flores, la Avenida Santa Fe o la calle Florida. La venta a distancia existía, claro, pero era marginal. La regla era ir al local; no que el local viniera a vos. Lo que sí es nuevo es la velocidad. Y la escala. Y en Argentina, como en el resto del mundo, ese proceso venía avanzando hasta que la pandemia lo aceleró a fondo.
A fines de los 90 aparecieron las primeras plataformas que iban a transformar la relación entre ciudad, consumo y logística. Mercado Libre nació en 1999 en Buenos Aires, en paralelo con el boom de Amazon y eBay en Estados Unidos, pero durante años convivió con un uso todavía marginal, limitado a nichos y a quienes confiaban en comprar sin ver el producto. El quiebre llegó más tarde, cuando empezaron a consolidarse los pagos digitales, la logística tercerizada y las primeras entregas rápidas. En Argentina, Mercado Libre crece fuerte a partir de mediados de los 2000 con su sistema de pagos y, más tarde, con Mercado Envíos, que es el que realmente cambia el juego: por primera vez aparece un modelo integrado de compra y distribución que empieza a competirle en serio a la lógica del comercio presencial. Y si bien Amazon no opera formalmente como marketplace local en nuestro país, su presencia simbólica y logística en la región también empuja hábitos de consumo que ya venían mutando.
La pandemia vino a cambiarlo todo. El comercio electrónico en Argentina creció un 124 % en facturación en 2020 (CACE). El volumen de productos vendidos pasó de 140 millones en 2019 a 164 millones en 2020, y siguió escalando hasta superar los 489 millones en 2023. Pero el salto más grande no fue económico: fue cultural. Durante meses no podíamos salir, pero los repartidores sí. Dejamos de ir a comprar para comprar desde el celular y, en la pospandemia, eso quedó como hábito.
El primer desafío (y uno que puede seguro abordar alguno de nuestros newsletters colegas) es qué pasa con los corredores comerciales tradicionales. Calles como Cabildo, Santa Fe o Rivadavia fueron durante décadas el corazón del comercio presencial. Hoy conviven con locales vacíos, rotación constante y vidrieras cada vez más parecidas entre sí. Algo es coyuntural, claro, pero otra parte es estructural: cuando el consumo se desplaza a formatos digitales, la esquina frecuentada deja de ser un requisito para vender. Para un emprendedor, puede ser más rentable tener un showroom mínimo o directamente operar desde un depósito con servicios de logística tercerizada. Ese desplazamiento comercial no solo modifica qué se vende y dónde, sino también la geografía cotidiana: qué calles sostienen vida urbana, cuáles pierden vitalidad y cuáles se transforman en centros logísticos improvisados.
El segundo desafío, y el que más nos importa acá, es cómo organizar el soporte físico para toda esa movilidad extra. Ya veníamos hablando en otras ediciones del problema geométrico de alojar cada vez más autos y vehículos motorizados y ahora sumamos miles de repartidores, camionetas, motos, bicicletas eléctricas y depósitos improvisados. Más cosas moviéndose, más tensión en el espacio urbano.
Mientras tanto, la famosa última milla, ese tramo final entre el microhub o depósito y la puerta de tu casa, se convirtió en el vértice del problema físico-urbano. Cómo organizar esa entrega rápida y flexible es el primer gran desafío de esta ciudad que reparte: ¿Dónde paran las motos?, ¿dónde descargan las camionetas?, ¿quién gestiona la carga y descarga en avenidas saturadas?, ¿cómo se articulan bicicletas de carga con el tejido barrial? En Argentina ya tenemos varias empresas especializadas asentadas que operan en el segmento B2B y B2C, aprovechando entregas ultrarrápidas como arma competitiva. Esta tensión entre el valor del servicio (rapidez, comodidad) y la presión que impone al espacio público es lo que hoy redefine las calles de Buenos Aires.
Pero la última milla no es solo un problema de logística: es un problema de hábitos. Cada vez consumimos más cosas que antes requerían salir de casa y ahora se resuelven con un dedo. Si falta algo para cocinar, pedimos un Rappi; si necesitamos un cable, lo resolvemos por Mercado Libre; si nos olvidamos las llaves, llamamos a un Uber para que las vaya a buscar. Y esas apps, que al principio eran para un servicio puntual, hoy son ecosistemas completos: Rappi te vende comida, supermercado, farmacia y hasta suscripciones digitales; Mercado Libre tiene Mercado Play, Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Todo. El resultado es curioso: cuanto menos nos movemos nosotros, más se mueve la ciudad para sostener esa inmovilidad. Hay menos viajes nuestros… pero muchísimos más viajes de otras personas para que todo eso llegue a la puerta. Esa es la verdadera trama que conecta el boom del consumo digital con la famosa uberización de la economía.
El término se popularizó a partir del éxito de Uber como plataforma de transporte que transformó la lógica laboral, pasando de empleo estable a “gig-trabajo” mediado por apps. En la Argentina también se utilizó para hablar de plataformas de reparto, vivienda, servicios bajo demanda que reemplazan intermediarios tradicionales. En el contexto de la logística urbana, la uberización implica que no solo cambian los bienes y los vehículos, cambian quienes los mueven, cómo los mueven y qué condiciones tienen para hacerlo: menos estructura formal, más flexibilidad, más riesgo y más competencia por el tiempo y el espacio.
La explosión del comercio electrónico no sólo multiplicó paquetes: multiplicó el trabajo móvil. Miles de personas pedalean, manejan o caminan para sostener la comodidad digital de quienes compramos desde el celular. Es un trabajo nuevo en escala, pero viejo en precariedad: fragmentado, sin horarios, sin salarios garantizados, atravesado por algoritmos que premian la velocidad y castigan la espera.
En Buenos Aires, como en casi toda América Latina, la figura del repartidor ya es parte del paisaje urbano. Son quienes sostienen la última milla, quienes absorben el riesgo vial, quienes ranchean en los bordes de plazas, estaciones de servicio, esquinas anchas o frente a locales de comida rápida mientras esperan un nuevo viaje. La ciudad tiene cada vez más micro-hubs informales, espacios liminales donde se descansa, se carga batería, se come algo rápido o simplemente se espera. Ese fenómeno urbano del cuál aún adolecen los planes urbanos contemporáneos convive con otra transformación: los locales convertidos en nodos logísticos. Donde antes había un local de ropa o un bazar, ahora vemos centros de preparación de pedidos, depósitos compactos o “dark kitchens” que abastecen a plataformas de entregas ultrarrápidas.
La pregunta por los derechos laborales es inseparable de esta reorganización. Las plataformas se presentan como intermediarias tecnológicas, no empleadoras. Eso deja a los repartidores en una zona gris: sin salario mínimo, sin aportes, sin licencias, sin seguros completos y con ingresos condicionados por la lógica del algoritmo. En ciudades como Barcelona, Lisboa o Ciudad de México aparecieron regulaciones que reconocen la relación laboral o, al menos, mejoran condiciones de seguridad y protección social. En Buenos Aires, un paso pequeño pero importante es el RUTRAMUR, el Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias. No resuelve el problema de fondo, pero al menos reconoce que estas personas existen como colectivo, que circulan por la ciudad todos los días y que su movilidad también necesita datos, infraestructura y políticas públicas.
Con todo esto sobre la mesa, volvamos a lo nuestro: ¿qué se puede hacer para que los cambios en los patrones de consumo y la logística urbana no tengan un impacto negativo en la experiencia de movernos por la ciudad?
La primera pista aparece en las motos y bicicletas. El boom del delivery hizo que el uso de de motos y bicicletas, que ya venía creciendo, explotara todavía más, especialmente en horarios y zonas donde antes la infraestructura estaba semivacía. Esto no es malo en sí mismo: más bicicletas siempre mejora la ciudad (motos no tanto, pero lo dejamos para otro día). Y ese aumento trae aparejados algunos cambios en la dinámica vial. . Las ciclovías absorben hoy una mezcla de viajes personales y viajes laborales; y cada uno usa el espacio de forma distinta. Si a esto le sumamos que muchos repartidores usan bicicletas eléctricas o motos livianas, aparece una necesidad obvia: más infraestructura segura, mejores cruces y lugares pensados para estacionar o esperar pedidos sin invadir veredas o carriles.
Después está la parte menos glamorosa pero igual de decisiva: la carga y descarga. Buena parte del caos diario en avenidas y calles comerciales se explica porque hoy la ruptura de cargas, cuando un camión grande entrega a un vehículo más chico o directamente a un repartidor, ocurre donde puede: en doble fila, en rampas, en esquinas, en las pocas dársenas que hay. Si la ciudad quiere ordenar esto, no alcanza con demarcar cajones azules (espacios de carga y descarga) en la calzada: hace falta pensar dónde y cuándo se rompe la carga. Puede ser en estacionamientos, en playas de maniobra, en subsuelos o en microhubs barriales. Si la ruptura ocurre en lugares diseñados para eso, cambia todo el paisaje: menos camiones buscando dónde parar, menos motos ocupando veredas, menos fricción en las calles.
A esto se suma un mundo de vehículos nuevos: las bicicargos, triciclos eléctricos, motos eléctricas. Modos que funcionan muy bien para distancias cortas y reducen emisiones, ruido y ocupación del espacio. Pero, otra vez, necesitan infraestructura: enchufes, estacionamientos, zonas de descarga que no obstaculicen la circulación.
Y, en paralelo, está la movilidad producida por Uber, Cabify, Didi y similares. Hace diez años estos viajes no existían; hoy son un porcentaje significativo de los desplazamientos motorizados de la ciudad. No hay datos públicos actualizados sobre cuántos son, pero los estudios globales coinciden en algo: este tipo de servicios aumenta los kilómetros totales recorridos, porque suma viajes nuevos, viajes de reemplazo del colectivo o del subte, y viajes nocturnos que antes no se hacían o se hacían de otra manera. Es parte de la trama, aunque la ciudad todavía no lo mida.
Todo esto junto dibuja un panorama bastante claro: la ciudad que reparte no solo cambia cómo consumimos o cómo trabajamos. Cambia cómo se mueve Buenos Aires. Cambia la presión sobre ciclovías, veredas y calles; cambia dónde hace falta infraestructura; cambia quién ocupa el espacio y con qué derecho. Si no lo miramos desde la movilidad, todo este fenómeno queda como una anécdota simpática de cuánto podemos consumir sin salir de casa. Pero en realidad está reconfigurando la ciudad desde abajo, viaje por viaje.
Lu Pacheco, del LIS
A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000