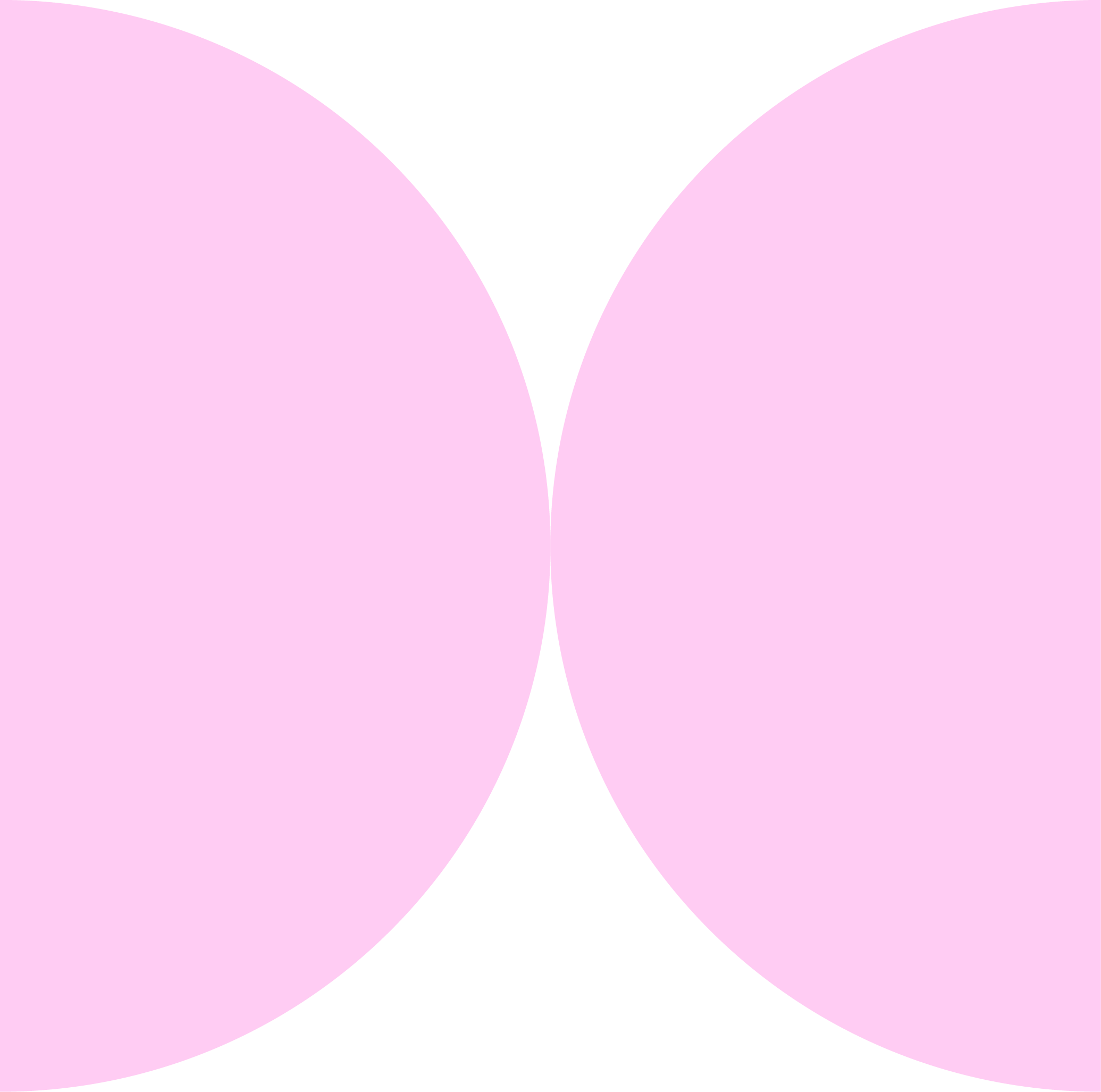

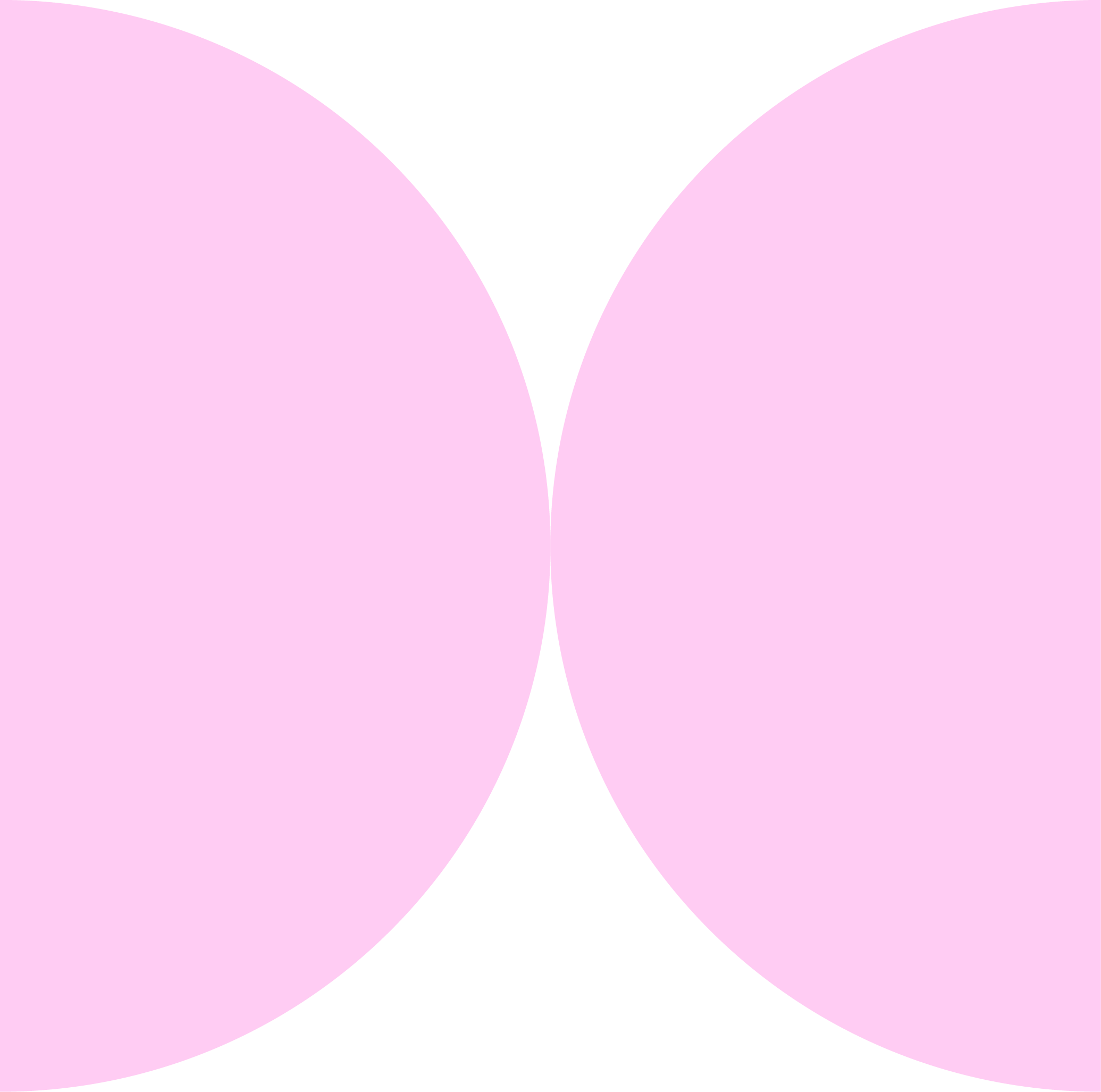

Ideas para pensar el transporte como una forma de orientar el crecimiento de nuestras ciudades.
Hay ciudades que crecen y se expanden sin un plan claro y otras que se planifican con gran detalle. Copenhague pertenece a ese grupo raro de ciudades que se piensan antes de crecer, que entienden que la forma urbana no es un accidente sino una decisión colectiva. Y quizás por eso es un caso que obsesiona a urbanistas y curiosos: porque combina visión de largo plazo, planificación y movilidad de una manera que sigue pareciendo moderna más de setenta años después.
Antes de meternos en el mapa danés, tenemos que hacer una pequeña digresión. En el mundo de la planificación urbana y del transporte usamos mucho el término TOD (Desarrollo Orientado al Transporte, por sus siglas en inglés), que literalmente refiere a una estrategia integral de planificación urbana que concentra viviendas, empleos, servicios y actividades en torno a estaciones de transporte público con alta frecuencia y buena calidad a una distancia caminable.
El objetivo del TOD es crear ciudades más compactas, densas y mixtas, donde la vida cotidiana se organice alrededor de los sistemas de transporte en lugar del automóvil. En definitiva, es una etiqueta elegante para algo que en realidad tiene una lógica casi primitiva: estar cerca de las oportunidades siempre fue atractivo. Desde las primeras aldeas en torno a un río o un cruce de caminos, hasta los suburbios que crecieron pegados a una estación de tren, la movilidad y el acceso definen la vida urbana. Y es algo que tampoco está muy lejos de lo que pasó durante las expansiones iniciales de la red ferroviaria de nuestra área metropolitana.
Pero el TOD tiene también un costado financiero: por un lado, el ahorro en la expansión de infraestructuras urbanas y por el otro, la captura de valor del suelo (o de plusvalía, como también la llamamos). Cuando se construye una línea de subte, metro o tren o se mejora la accesibilidad de un área, el valor de la tierra a su alrededor aumenta. Y si esa plusvalía se recupera parcialmente para financiar la obra, el sistema se retroalimenta. Es un principio que forma parte del ABC de cualquier urbanista: alguien tiene que pagar la fiesta, y qué mejor que hacerlo con parte de la riqueza que esa inversión genera. Las agencias públicas tienen un papel central en su implementación: ajustan normas de zonificación, flexibilizan los indicadores de edificabilidad, gestionan la venta de derechos de construcción y fomentan alianzas público-privadas que permitan financiar la infraestructura necesaria.
En Asia, este modelo alcanzó niveles de precisión impresionantes. Ciudades como Hong Kong, Singapur o Tokio lograron densificar y desarrollar enormes áreas alrededor de estaciones de tren y metro, financiando parte de sus redes mediante ese mecanismo. En Hong Kong, por ejemplo, el ingreso proveniente de los desarrollos inmobiliarios supera al de la venta de boletos: el transporte público es rentable porque la ciudad crece en torno a él.

La estación Tokyo, en la ciudad homónima en Japón. Foto: vía Wikipedia bajo licencia CC BY-SA 4.0
En cambio, en buena parte de Europa el proceso fue más disperso: tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento urbano se apoyó en la expansión suburbana y en el auge del auto privado. El aumento de la población, las migraciones del campo a la ciudad y la reconstrucción posbélica impulsaron una urbanización intensa, mientras los centros históricos se vaciaban por la demolición de barrios obreros y el avance del auto particular. A medida que el coche se volvió asequible, las ciudades se extendieron hacia los bordes: el sueño suburbano empezó a competir con el transporte colectivo. Y ahí, en ese momento de inflexión, Copenhague hizo algo distinto.
En 1947, el Instituto Danés de Urbanismo presentó un esquema revolucionario que, visto desde arriba, parecía una mano abierta: una “palma” central (el centro histórico) y cinco dedos que se extendían hacia la periferia siguiendo las líneas de tren. Era el Finger Plan (algo así como el plan de los dedos), una de las primeras aplicaciones sistemáticas del concepto que hoy llamaríamos TOD.

Póster ilustrativo del Finger Plan de 1947. Fuente: Egnsplankotoret
Cada dedo concentraba vivienda y empleo en torno a estaciones ferroviarias electrificadas, conectadas entre sí como mostacillas. Entre los dedos, franjas verdes de campo y recreación aseguraban aire y paisaje. El plan era simple pero ambicioso: aprovechar la infraestructura existente, coordinar el crecimiento de casi treinta municipios y evitar que la ciudad se expandiera de manera caótica.
En los años 50, cuando apenas había 30 autos cada 1000 habitantes, las nuevas urbanizaciones conectadas al tren eran las más accesibles y deseadas. El Finger Plan fue adoptado de forma no obligatoria, pero su claridad visual y su lógica hicieron que se cumpliera casi como una ley. Copenhague creció de forma lineal, ordenada, con un patrón urbano que aún hoy puede verse desde el aire.
En los 60, la demanda habitacional empujó a extender los ejes, pero el aumento del nivel de vida trajo un nuevo desafío: más autos, más autopistas, y el riesgo de perder los wedges verdes que separaban los corredores. Lo que había nacido como una ciudad de trenes empezaba a convivir con la tentación del motor.
Aun así, el modelo fue extraordinariamente estable. Durante los 70 y 80, los planes regionales mantuvieron la misma filosofía: priorizar usos intensivos cerca de estaciones y evitar la dispersión. Y eso permitió que la huella del Finger Plan sobreviviera medio siglo sin colapsar bajo la presión inmobiliaria. En definitiva, al combinar vivienda, comercio, servicios y accesibilidad al transporte público estas estrategias urbanas logran crear riqueza y productividad para las ciudades.

El Finger Plan también fue exitoso en preservar la calidad y cantidad de áreas verdes intermedias. Foto: Kjell Nilsson
En los 90, Dinamarca volvió a mirar a su capital y centro de área metropolitana. Copenhague había perdido población y recursos; las familias de mayores ingresos se habían mudado a los suburbios, y la ciudad necesitaba reinventarse para competir a escala internacional.
El acuerdo político fue amplio: socialdemócratas, liberales y conservadores coincidieron en una agenda de grandes proyectos estratégicos. Cuatro iniciativas se pusieron en marcha casi al mismo tiempo: la renovación del frente portuario, la construcción del puente Øresund hacia Suecia (es un puente que se mete abajo del agua, siempre me pareció una locura), la declaratoria de Capital Cultural Europea, y una nueva pieza urbana: Ørestad.
Ørestad era, literalmente, un nuevo dedo del plan, pero medio siglo después de los originales. Su ubicación —en la isla de Amager, al sur del centro— tenía algo de poético: un área de relleno costero, entre el agua y las reservas naturales, de apenas 310 hectáreas y 600 metros de ancho. El suelo era completamente público, dividido entre el municipio (55 %) y el Estado (45 %). Y eso permitió ensayar un modelo de gestión híbrido: la Ørestad Development Corporation, una empresa estatal-mixta encargada de planificar, financiar y vender parcelas para financiar la infraestructura.
La idea de fondo era simple: la construcción de una nueva línea de metro se pagaría con la tierra. El proyecto preveía un metro elevado, automático y sin conductor, cuya traza sería el eje estructurante del nuevo distrito. A lo largo de sus estaciones se venderían lotes a desarrolladores privados, capturando parte de la valorización generada por la obra. Un mecanismo de land value capture en estado puro.
En este punto, la comparación con Puerto Madero en Buenos Aires es inevitable: ambos proyectos reutilizan tierras estatales estratégicas, con objetivos de renovación urbana y financiamiento por venta de suelo. Pero mientras Puerto Madero miró al río con residencia, oficinas y gastronomía, Ørestad miró al metro y al puente, apostando a la movilidad como catalizador de desarrollo.

Estación de metro de Ørestad. Foto: Fran Romero
El plan maestro de 1995 organizó Ørestad en cuatro sectores lineales: Norte, Amager Common, Ciudad y Sur.
Cada uno giraba en torno a estaciones del nuevo metro, con mezcla de usos, ciclovías, pocos autos y densidades altas. El mensaje era claro: el transporte público sería el protagonista.
Los primeros años fueron lentos. La crisis inmobiliaria global y el alto costo del suelo demoraron las inversiones.
Pero el proyecto fue tomando forma:
El metro, elevado y visible, se convirtió en símbolo urbano. Conectaba Ørestad con el centro en menos de 10 minutos y, gracias al puente Øresund, con Malmö en menos de media hora. En poco tiempo, más de la mitad del suelo planificado estaba desarrollado, y los datos empezaron a mostrar un cambio real de comportamiento:
en empresas relocalizadas en Ørestad, entre el 60 y 70 % de los viajes al trabajo se hacían en transporte público o bicicleta, frente a proporciones mucho menores en sus ubicaciones anteriores.
Sin embargo, no todas las miradas sobre Ørestad son celebratorias. Aunque el proyecto suele presentarse como un ejemplo exitoso de desarrollo planificado y sostenible, también se ha convertido en objeto de crítica dentro y fuera de Dinamarca. En este artículo que encontré, por ejemplo, se refieren a Ørestad como la Brasilia (ejemplo de ciudad ex novo fallida) del hemisferio norte. Existen lecturas que advierten que Ørestad encarna los límites de los grandes proyectos de planificación top-down. A pesar de su metro impecable y de su localización estratégica, el distrito no logró consolidar una vida urbana intensa. Los amplios espacios abiertos, las manzanas extensas y el predominio de grandes corporaciones y centros comerciales generaron un entorno más funcional que humano.
Caminar por Ørestad, dicen algunos cronistas, se siente un poco como atravesar una maqueta: todo es nuevo, limpio, perfectamente diseñado, pero todavía sin el espesor cotidiano que vuelve viva a una ciudad. En ese sentido, Ørestad funciona casi como un espejo de la época en que nació: los noventa, con su confianza en la planificación tecnocrática, las asociaciones público-privadas y el branding urbano como motor del desarrollo. Esa tensión —entre la eficiencia planificada y la vida espontánea— es, en definitiva, el corazón de toda política urbana. Un recordatorio de que no alcanza con diseñar bien el transporte o la forma urbana, sino que hay que sostener en el tiempo las políticas, el monitoreo y la evaluación de cómo esos lugares se usan, se adaptan y se apropian.

Veredas y espacios públicos desiertos (y algo degradados) en Ørestad. Foto: wikimedia
Copenhague es hoy una referencia en movilidad sostenible, pero no por magia: lo que hace excepcional al caso es la continuidad de su planificación. Desde 1947 hasta hoy, la ciudad mantuvo una misma idea matriz —crecer alrededor del transporte— y fue corrigiendo y ajustando sus planes con cada nueva década. El Finger Plan original fue revisado en los 60, los 80 y los 2000; Ørestad tuvo múltiples evaluaciones y ajustes presupuestarios; y los datos de movilidad siguen siendo monitoreados. Esa insistencia en evaluar, medir y adaptar es, probablemente, la mayor lección que deja este caso. Las ciudades cambian, los hábitos también, pero la coherencia de la política pública puede sostener un rumbo. Copenhague demuestra que planificar el transporte no es solo construir infraestructura, sino diseñar cómo se habita y se produce el espacio urbano.
Ante la pregunta que muchas veces surge sobre si tenemos o no tenemos un ejemplo de TOD en nuestra Región Metropolitana de Buenos Aires, coincido con Ana Fehrmann que en este artículo sugiere que, pensar el TOD como política consolidada en la RMBA exige reconocer sus límites estructurales. Como señala, la expansión metropolitana argentina “se aceleró en el período 2001-2010 en un marco de insuficiente planificación territorial”, lo que generó un uso extensivo del suelo y redes de transporte incompletas. En consecuencia, aunque el discurso del TOD está presente —por ejemplo en proyectos ferroviarios, programas de metrobús o iniciativas recientes de movilidad sostenible—, su implementación sigue siendo parcial. Los instrumentos de financiamiento, como la captura de valor del suelo, son incipientes, y la densificación en torno a estaciones aún es excepcional. En síntesis, sí se puede hablar de TOD en la RMBA, pero más como aspiración estratégica que como modelo plenamente vigente.
Además, el artículo plantea que el modelo no sólo es relevante para las grandes agregaciones urbanas, sino que presenta una oportunidad particular para las ciudades intermedias. En su definición argentina, se refiere a unas 198 localidades que concentran cerca del 30 % de la población nacional. Estas ciudades intermedias tienen varias ventajas estructurales para aplicar el modelo TOD: tienen una masa crítica suficiente para permitir usos mixtos, infraestructuras urbanas, densidades relativamente más manejables, y además están distribuidas geográficamente en el territorio, lo que puede contribuir a una descentralización de oportunidades frente al predominio de los grandes aglomerados. La respuesta al qué hacer parece que es clara, pero una vez más el gran desafío está en cómo gestionamos esas transformaciones.
Esto es todo por hoy.
Lu Pacheco, del LIS
A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000