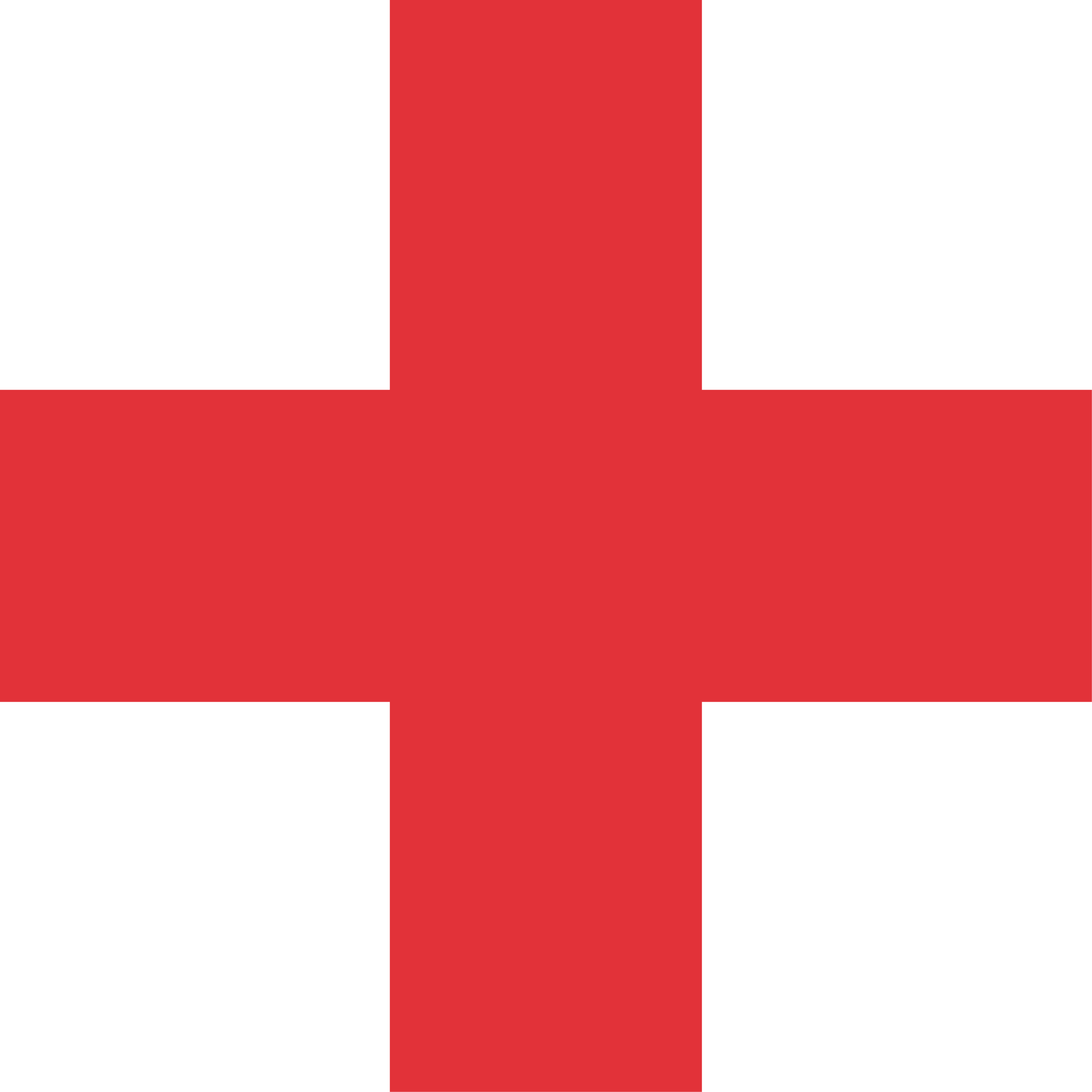

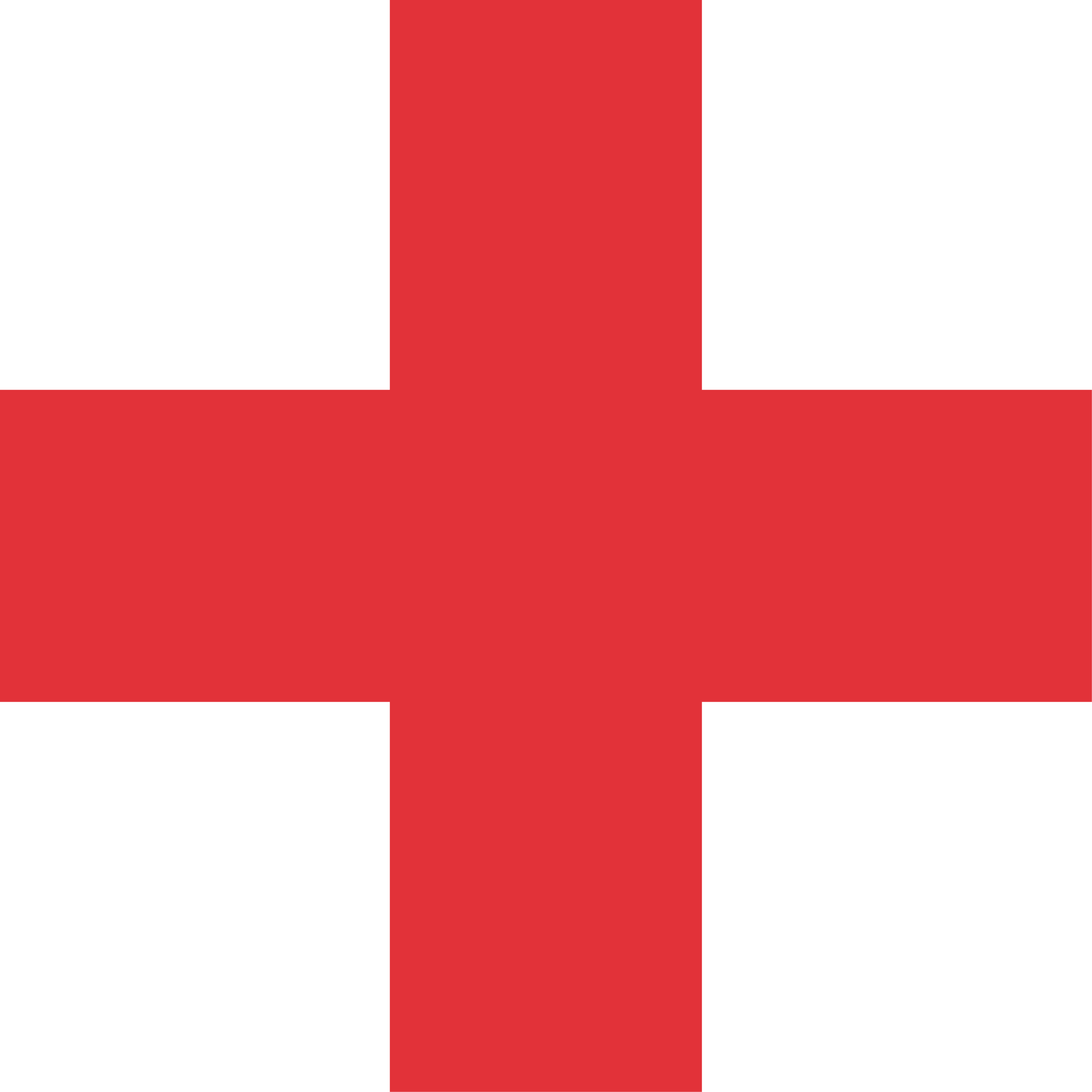

Un horizonte con más casas, menos cables y un poco de sombra
¡Hola! ¿Cómo estás?
En esta oportunidad, te contamos la estrategia de Vancouver para poner la normativa urbanística al servicio de la creación de viviendas para las familias en departamentos, tanto para compra como para alquiler. Además, te comentamos los vaivenes que enfrentó la Ciudad de México en su lucha por soterrar el cableado aéreo y poner fin al caos que este genera en la vía pública. También analizamos la decisión de California, uno de los estados norteamericanos más afectados por la crisis nacional de asequibilidad de la vivienda, de relajar los controles ambientales, con la esperanza de incrementar la oferta habitacional. Finalmente, ya en Buenos Aires, cerramos con la iniciativa del Gobierno de la Ciudad para transformar distintas avenidas, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público, incorporar mayor superficie parquizada y dinamizar la actividad comercial.
La lectura te va a tomar algo más de 10 minutos. Mientras, te recomendamos este tema para que escuches de fondo.

Las familias al centro
Durante el siglo XX, Canadá, al igual que EE.UU., atravesó un proceso de suburbanización que transformó sus ciudades y moldeó las formas de habitar. La casa unifamiliar en los suburbios —adquirida mediante crédito hipotecario— se convirtió en el ideal aspiracional de las familias frente a centros urbanos asociados a la pobreza, la polución y la inseguridad.
En Vancouver, esto implicó que, entre los años 50 y 80, la construcción de vivienda en el centro y alrededores se limitara casi exclusivamente a monoambientes y dos ambientes, es decir, departamentos pequeños para una o dos personas y destinados principalmente al alquiler. La incorporación de unidades de dos o más dormitorios, aptas para familias, fue muy baja y la de unidades de este tipo orientadas al alquiler, aún menor. Durante este periodo, mientras los desarrollos se enfocaban en las unidades más pequeñas y rentables, las familias quedaron rezagadas. No se contempló la posibilidad de que se mudaran a estas áreas, ni mucho menos que lo hicieran por medio de un alquiler.
La Ciudad tomó nota de esta problemática, especialmente al momento de desarrollar estrategias de densificación y de recuperación del área central con usos residenciales. En los años 90, se desarrollaron guías de recomendaciones de diseño para que los futuros desarrollos inmobiliarios incorporaran la perspectiva familiar en las decisiones de proyecto. Pero, fue a través de la normativa que se aseguró la inclusión efectiva de vivienda familiar (con dos o más dormitorios) en los emprendimientos residenciales al definirse un piso obligatorio del 25% de unidades de estas características. La medida fue exitosa, especialmente para sumar unidades de dos dormitorios. En 2016, la exigencia se elevó al 35 % de las unidades, de las cuales al menos un 10 % deben ser de tres o más dormitorios. En los desarrollos públicos o mixtos, el piso definido fue aún mayor: alrededor del 50 %. Pero la ciudad fue incluso más allá, al crear mecanismos para producir viviendas destinadas a familias inquilinas, para atraer distintos perfiles de familia y no solo para aquellas que pudieran acceder a la propiedad.
En ese sentido, en 2012, se implementó el City Secured Market o Mercado Asegurado de la Ciudad, un programa para ampliar la oferta de alquileres moderados y asequibles mediante nuevos desarrollos que deben cumplir una serie de condiciones, incluyendo los pisos de vivienda familiar. El carácter asequible se define por la ubicación, el tamaño, el diseño y el nivel de terminaciones de los proyectos. Además, deben destinar el 100% de la superficie residencial al alquiler, durante al menos 60 años. Para reducir los costos de la construcción, se permiten excepciones a los requisitos mínimos de superficie y estacionamiento, además de otorgarles exenciones de impuestos municipales. Pero uno de los principales incentivos consiste en la posibilidad de incrementar la constructibilidad a partir de modificaciones en la zonificación.
A partir de la implementación sostenida de estas estrategias, articuladas, a su vez, con inversiones en equipamiento y en la adaptación del espacio público; hoy Vancouver se posiciona como un referente en políticas de recuperación de áreas centrales.

Ciudad de México contra los cables
A fines de 2024, el Partido Verde presentó en el Congreso de la Ciudad de México un proyecto de ley para soterrar el cableado aéreo y desarmar la maraña de cables que estrangula la ciudad: la Ley de Ordenamiento del Subsuelo y de la Política Pública de Soterramiento. Entre sus argumentos se destacaban la estética urbana, la seguridad en el espacio público y la mejora en la calidad de los servicios. Se estima que alrededor del 75 % del cableado visible está en desuso. Esto ocurre porque las prestadoras siguen sumando cables sin retirar los que ya no funcionan, mientras los costos de esta práctica se transfieren al resto de la sociedad.
En ese sentido, distintas administraciones han impulsado desde hace años acciones de retiro de cableado. Hasta ahora, se contabilizan más de 1,7 millones de metros lineales retirados (equivalentes a 29 toneladas). Pero se trata de un proceso lento y costoso. Sin una ley de ordenamiento clara, el Estado carece de herramientas para actuar con firmeza frente a la desidia de las empresas.
En esa línea, la propuesta del Partido Verde trazaba un horizonte concreto —aunque tal vez demasiado optimista—: que para el 31 de diciembre de 2025 la Ciudad de México estuviera libre de cables en el espacio aéreo. Para alcanzar ese objetivo, se establecía la obligatoriedad de que las empresas retiraran todo el cableado en desuso dentro de los 20 días hábiles posteriores a la promulgación de la ley. La iniciativa todavía no logró ser aprobada.
Aun con ese traspié, el panorama igual podría cambiar. El 1.º de julio pasado, el Congreso Nacional Mexicano aprobó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incorpora lineamientos para el reordenamiento, retiro y soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones. Esta ley sienta las bases para abordar —a escala nacional— la problemática del cableado. Cabe destacar que Sheinbaum, en su rol previo como jefa de Gobierno de CDMX, también había impulsado el soterramiento y ordenamiento del cableado aéreo.
De más está decir que Buenos Aires también está presa de su propia telaraña de cables, más allá de algunos avances, especialmente en zonas como el Microcentro y algunos corredores comerciales. Hace tres años, Nuevos Baires lanzó Cielito Lindo, un concurso de fotos sobre el cableado aéreo para visibilizar esta problemática. Desde entonces, poco ha cambiado. En nuestra ciudad, el cableado aéreo está regulado por la Ley 1877, del año 2005, y su reglamentación.

California: ¿Más casas, peor ambiente?
La situación de la vivienda en California es particularmente compleja. En 2024, el estado se ubicaba entre los menos asequibles de Estados Unidos, junto a Montana e Idaho. No solo aumentaron los precios de la vivienda, sino que también creció la cantidad de personas sin hogar: más de 180.000 en todo el estado.
Entre las iniciativas para paliar la crisis, se impulsó el programa de Terrenos excedentes, que, luego de realizar un inventario de inmuebles públicos —terrenos y también edificios—, los destina, según distintos criterios, a desarrollos de vivienda asequible. Otra iniciativa, Homekey+, brinda financiamiento para la reconversión de inmuebles no residenciales en vivienda de apoyo, orientada a grupos de riesgo. También se propusieron incrementos en los créditos fiscales para inquilinos, con el objetivo de aliviar la carga del alquiler.
El mes pasado, la administración estatal introdujo nuevas medidas con la expectativa de crear más oportunidades de vivienda, también desde una perspectiva de mercado. Las modificaciones, aprobadas a fines de junio, fueron celebradas como parte de la nueva Agenda de Abundancia y del enfoque YIMBY (Yes In My Backyard, “Sí en mi patio trasero”) de California. Partiendo del diagnóstico de que, a nivel local, la crisis habitacional se vio agravada por regulaciones ambientales que encarecieron la construcción, se propuso flexibilizar esas normativas, en particular las exigencias de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés).
Esta norma exige la realización de evaluaciones de impacto ambiental y planes de mitigación, e incluye amplios mecanismos de participación ciudadana que permiten formular objeciones a los proyectos —tanto mediante escritos como en audiencias públicas—. Uno de los argumentos a favor de su flexibilización sostiene que, en la práctica, la CEQA ha sido utilizada por grupos con intereses particulares para bloquear proyectos de interés público con el objetivo real de restringir la mixtura social o limitar el acceso más amplio a determinadas amenidades urbanas.
La nueva normativa facilita proyectos de urbanismo de relleno (Infill housing) orientados a completar el tejido urbano en zonas con desarrollo discontinuo. Estos proyectos permiten incrementar la oferta habitacional a menor costo que la urbanización de nuevas áreas, optimizar el uso del suelo existente y reducir la dispersión urbana. Las modificaciones aprobadas excluyen de los requisitos de la CEQA a urbanizaciones de vivienda unifamiliar de hasta 80 acres (alrededor de 320.000 m²) en áreas urbanas o semiurbanizadas. También se busca promover la densificación controlada, al excluir de las exigencias de la CEQA a edificios residenciales de hasta 26 metros de altura, siempre que estén ubicados en zonas donde la normativa local lo permita. Esto apunta a fomentar desarrollos de mayor densidad en zonas con buena accesibilidad al transporte y a servicios.
Estos proyectos no solo quedan exentos del cumplimiento de la CEQA, sino que además se establece un plazo de aprobación de 30 días. En los casos donde la CEQA sí aplica, se fijan plazos máximos de evaluación y se regulan los procesos de participación ciudadana: por ejemplo, se determinó que no podrán realizarse más de cinco audiencias públicas, con el objetivo de evitar demoras indefinidas en la aprobación de proyectos.
La decisión ya generó algunas críticas. Por un lado, se cuestiona el impacto real en la asequibilidad que podría tener este incremento de la oferta si no se establecen exigencias específicas de vivienda accesible. En experiencias anteriores, algunas excepciones a la CEQA sí contemplaban compromisos explícitos de asequibilidad. Por otro lado, persiste el debate en torno a las tensiones entre la protección ambiental y la necesidad urgente de resolver la crisis habitacional.

Avenidas porteñas
Vamos a seguir con la línea de las ediciones anteriores sobre las transformaciones de la vía pública como oportunidades para sumar más verde. En este caso, nos referimos al plan de Avenidas Porteñas del Gobierno de la Ciudad.
Si bien estas intervenciones no implican necesariamente la creación de nuevos espacios verdes genuinos, sí suponen más superficie de uso peatonal, mayor cobertura vegetal y arbolado. A priori, estas acciones —orientadas a mitigar los efectos de la isla de calor y a construir una ciudad más saludable— siempre son bienvenidas.
Si consultamos el informe de cobertura vegetal elaborado en 2019 por el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, constatamos que en la Ciudad no solo faltan espacios verdes, sino que también hay amplias zonas sin arbolado suficiente. Muchas de estas situaciones, de hecho, se dan en las avenidas. Estas superficies cementadas, sin la protección mínima que brinda la sombra de los árboles, se convierten en espacios vulnerables frente al cambio climático, con las posibles consecuencias humanas y económicas que ello puede acarrear. En ese sentido, también se convierten en lugares propicios para intervenir y proponer mejoras.
El plan comenzó con un Concurso de Ideas para cuatro avenidas —Directorio, Boedo, San Juan y Sáenz— lanzado a mediados del año pasado. Posteriormente se anunció que abarcaría 18 avenidas en total. Entre ellas, Caseros ya se encuentra en obra, con un proyecto que se extiende entre Av. Entre Ríos y Santiago del Estero. También comenzaron los trabajos en Av. Independencia, entre Av. Jujuy y Av. La Plata, mientras otros ejes avanzan en distintas etapas de licitación.
Entre los desafíos que enfrenta este plan, están las tensiones propias de cualquier proceso de obra, además de las modificaciones que traerá en el desenvolvimiento del tráfico. También, como en otras intervenciones recientes, se plantean recaudos sobre la efectividad de los esfuerzos de parquización realizados. Ya hemos abordado, por ejemplo, la problemática de la alta mortandad del nuevo arbolado como una limitación concreta de este tipo de procesos.
El plan representa un paso adelante respecto a otros proyectos ejecutados anteriormente por el Gobierno de la Ciudad, como la puesta en valor de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, desarrollada años atrás y más enfocada en tareas de mantenimiento. En ese sentido, esta propuesta es más ambiciosa, ya que busca un mayor nivel de transformación del espacio público. Sin embargo, en comparación con intervenciones más recientes —como la conversión de la Av. Honorio Pueyrredón en un parque lineal, que priorizó el uso peatonal y recreativo por sobre el tránsito—, se presenta como una alternativa mucho más conservadora.
Una más
Recuperar la bañabilidad en una ciudad ribereña como la nuestra no debería ser solo un horizonte deseable, sino un objetivo concreto que oriente las intervenciones costeras y el cuidado de nuestros cuerpos de agua. Hoy, además, es una oportunidad: la bañabilidad urbana ya forma parte de la agenda ambiental en muchas ciudades del mundo.
En junio, Róterdam fue sede de la primera cumbre de Swimmable Cities, un movimiento que agrupa a organizaciones de 59 ciudades en 22 países. Su meta es clara: recuperar ríos y cuerpos de agua urbanos para el uso público. Reivindican el derecho a nadar —aguas seguras, saludables y accesibles— y promueven su uso colectivo como espacio público. La natación, plantean, debe integrarse a la vida urbana como práctica recreativa, deportiva y de atracción. También incorporan la perspectiva climática: ante olas de calor e islas térmicas, estos espacios ganan valor para ciudades más saludables y vivibles.
En ediciones anteriores (Acá) te contamos la experiencia de París, que este año reabre el Sena para nadar, y repasamos la situación de nuestro querido Río de la Plata.
Ahora sí nos vamos.
Un abrazo, y hasta la próxima,
A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000